Algunas calas en la novela de la España democrática
En general, la narrativa posterior a 1975 se caracteriza por el abandono del experimentalismo y la recuperación de la narratividad, el placer de contar historias y la conexión con los lectores. A esto contribuyeron varios factores:
- La desaparición de la censura tras la dictadura, que permitía a los escritores abordar temas que hasta entonces no habían podido tratarse.
- La desafección de gran parte de los lectores que había provocado el cansancio de la novela experimental: ahora los autores ven necesario recuperar la trama y poner la narratividad en primer término para reconquistar al público perdido.
- El crecimiento del sector editorial: crece el consumo de novelas que hace que proliferen títulos, autores y premios literarios. Además, reformas educativas favorecieron el crecimiento del público lector, entre el cual la novela fue el género más popular. Todo esto obligó a la novela a buscar el equilibrio entre satisfacer las demandas de un mercado editorial cada vez más potente y la necesidad de innovación y calidad literaria.
Aunque
se produce cierta dispersión de tendencias (en parte debido a la proliferación
editorial), sí son perceptibles al menos tres generaciones de novelistas:
1.- LA GENERACIÓN DEL 68
Escritores nacidos en los años 30 y 40 que comienzan a destacar en la década de los 70 y a quienes se conoce por ese nombre en alusión a las revueltas sociales francesas. Su irrupción coincide con el cansancio de la novela experimental. Su novela se caracteriza por:
- Vuelta a la narratividad: recuperación del argumento y la creación de personajes sólidos que aportan una visión personal sobre el mundo.
- Importancia de la subjetividad: el yo es el centro de su relato.
- Cuidado del estilo: se huye del prosaísmo y se llega a utilizar un lenguaje lírico.
- Nuevo clasicismo: la novelas se inspiran en los grandes modelos narrativos de la tradición española y universal.
- Metanovela: textos en los que el hecho literario es un tema en sí mismo, el narrador nos hace partícipes de su construcción y reflexiona tanto sobre la naturaleza de su relato como acerca de las normas que rigen el género narrativo. El parecido (1979), de Álvaro Pombo, o El castillo de la carta cifrada (1979), de Javier Tomeo.
- Novela policiaca o novela negra: su auge fue posible gracias a la desaparición de la censura (se nutre de ambientes marginales y sórdidos en los que se presentan personajes generalmente amorales y ambiguos). Es perceptible la influencia de autores estadounidenses como Dashiell Hammett y Raymond Chandler, y del cine negro de los años 40 y 50. Se trata de un género con mucho éxito hasta nuestros días: Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán (creador de un personaje que se convertirá en todo un icono de la novela negra española: el detective Pepe Carvalho, excomunista y agente de la CIA protagonista de toda una saga de novelas que se inicia con Yo maté a Kennedy (1972); Andreu Martín, considerado uno de los principales autores del género negro, con Aprende y calla (1979) o ya en nuestro siglo con Juez y parte (2002); Juan Madrid con Un beso de amigo (1980); o Lourdes Ortiz con Picadura mortal (1979), la primera novela negra española protagonizada por una detective.
- Novela histórica. Aquí podemos citar a Miguel Delibes con El hereje (1998) y son títulos representativos Extramuros (1978), de Jesús Fernández Santos y Luz de la memoria (1976), de Lourdes Ortiz.
La novela aborda unos hechos históricos: la
tensión social de los años 1917-19 en Barcelona, que se recrea cuidadosamente,
realizando además un sólido retrato de los personajes y ambientes de la trama,
que deja entrever la intrahistoria de una época compleja y de una ciudad, la
Barcelona de los años del pistolerismo en la cual hay una gran inseguridad: la
clase obrera se levanta en huelgas para reclamar lo que es suyo, y la alta
burguesía trata de mantener sus posiciones utilizando incluso la violencia de
matones contratados a sueldo para amedrentar a los instigadores. La ciudad y
los símbolos urbanos se convierten en un elemento protagonista de la trama.
Está narrada a través de los recuerdos de Javier Miranda, espectador y protagonista de unos hechos ocurridos en Barcelona entre 1917 y 1919 en torno a una importante empresa industrial, propiedad de la familia Savolta, que se enriqueció extraordinariamente con la Primera Guerra Mundial, y ahora preside un personaje enigmático y aventurero, recién llegado de Francia, Paul André Lepprince, de origen oscuro y modales exquisitos, que se introduce enseguida en las altas esferas económicas de la capital catalana.
El protagonista, Javier Miranda, es un chico vallisoletano que viaja a Barcelona en busca de trabajo. Empieza en un despacho de abogados a cargo de Cortabanyes y pronto conoce a Leprrince, que se convertirá en su mentor. La obra narra los turbios sucesos que llevaron a cabo, sobre todo Lepprince, por las ansias de poder, trama que se mezcla con otra amorosa: la también enigmática y fascinante María Coral, amante de Lepprince, termina casándose con Javier Miranda por conveniencia. El texto finaliza con grandes revueltas de los trabajadores en Barcelona y con la muerte de Lepprince en extrañas circunstancias.
Mendoza
escribirá también relatos paródicos y de aventuras (El misterio de la cripta embrujada (1979) y El laberinto de las aceitunas
(1982) o Sin noticias de Gurb (1991).
La ciudad de
los prodigios (1986) es la
más ambiciosa de sus obras y probablemente la más lograda; en ella se recrea la
evolución histórica y social de la ciudad de Barcelona en el período
comprendido entre las exposiciones universales de 1888 y 1929, tomando como
hilo conductor la progresión en la escala social del protagonista. Esta novela
retoma y renueva con maestría algunos de los presupuestos de la novela realista
decimonónica: el propósito de reflejar y explicar el mundo real y el
pormenorizado análisis psicológico de los personajes.
Entre sus últimas novelas destacan La aventura del tocador de señoras (2001), El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008), El enredo de la bolsa y la vida (2012) y El secreto de la modelo extraviada (2015).
2. LOS NARRADORES DE LOS 80:
En esta década comienzan a escribir o
se consolidan autores que siguen manteniendo la tendencia narrativa abierta por
la generación anterior, intensificando algunos rasgos, y añadiendo otros:
- Continúa la tendencia introspectiva (el análisis del yo) o el interés por la novela de género: subgéneros narrativos de gran éxito popular regidos por rasgos argumentales y estilísticos que el autor ha de respetar para no defraudar las expectativas de los lectores aficionados a cada género. Así, continúa el gusto por la novela histórica y policíaca, y se incorporan otros como la novela fantástica y de ciencia ficción, y la novela erótica..
- Se emplean técnicas metaliterarias que hacen que muchas novelas reflexionen sobre el propio proceso creativo: Enrique Vila-Matas en Historia abreviada de la literatura portátil (1985) o José María Merino en La orilla oscura (1985).
- Se aplican los principios propios de la deconstrucción, herramienta crítica que defiende la interpretación personal, libre e incluso arbitrarla de cualquier texto. Siguiendo este principio se reescriben motivos, géneros y temas tradicionales desde una mirada posmoderna y contemporánea. Así sucede en Caperucita en Manhattan (1990), de Carmen Martín Gaite, o en muchos de los relatos de Quim Monzó.
Antonio Muñoz Molina (1956) es un narrador de gran éxito, de estilo cuidado, buen conocedor de los diversos procedimientos narrativos y maestro en el uso de la intriga. En su obra se conjugan de forma armónica el rigor en la construcción del relato y la preocupación por elaborar un argumento atractivo para el lector. Destaca asimismo la calidad de la prosa, intensa, que se desarrolla en períodos amplios, de ritmo muy cuidado.
Su
primera novela, Beatus ille (1986) narra las indagaciones acerca de un supuesto escritor olvidado de
la Generación del 27, Solana, que un
estudiante, Minaya, huyendo de problemas políticos, lleva a cabo volviendo a su
ciudad natal, Magina, trasunto de Úbeda, ciudad natal de Muñoz Molina. Así
pues, que esta obra tiene mucho de autoficción (el protagonista está inspirado
en el propio autor, que convierte en ficción algunos de sus recuerdos
personales).
El escritor, Solana, había sido amigo y de su tío Manuel. A lo largo de sus investigaciones, se van entrelazando con la propia vida del estudiante y la del escritor Solana los avatares ocurridos en la casa señorial de su tío Manuel. A la vez, se plantea un caso oscuro de índole criminal: quién mató en realidad a la esposa de Manuel la misma noche de bodas muchos años atrás.
La obra presenta también rasgos propios de la
llamada metanovela, ya que en la trama se aborda también la escritura de una novela: Minaya quiere
escribir una tesis sobre el poeta Solana, y para ello utiliza unos manuscritos
encontrados y un cuaderno azul con sus escritos. Además, hay múltiples
referencias a la memoria, los recuerdos, como una forma no de ver sino de
recrear lo que ha pasado (es decir, de convertirlos en literatura).
Muñoz Molina volverá al tono
memorialístico y la autoficción con El
jinete polaco (1991), también ambientado en Magina, Premio Planeta en 1991
y Premio Nacional de Narrativa en 1992; y en Como la sombra que se va ((2014),
donde incluye también elementos polícíacos y de metanovela en torno a
una investigación sobre la muerte de Martin Luther kIng.
De hecho, Muñoz Molina cultivó mucho e intentó
renovar la novela policíaca. En El
invierno en Lisboa (1987) merecedora del Premio
Nacional de Literatura y del Premio de la Crítica en 1988, supo crear un argumento atractivo mediante la mezcla de
distintos elementos tomados del cine negro, con referencias musicales del jazz.
Beltenebros (1988) describe las impresiones del
capitán Darman, un exiliado político que regresa a Madrid para eliminar a un confidente y que revive una
misión similar cumplida años atrás. Y en Plenilunio (1997) utiliza el género
policíaco para indagar en el lado oscuro del ser humano
Además de los citados son muy importantes Luis Landero con Juegos
de la edad tardía (1989),
Arturo Pérez- Reverte con El
maestro de esgrima (1988), o
Almudena Grandes con la novela erótica Las edades de Lulú
(1989).
3. LA NARRATIVA ÚLTIMA
Entre los novelistas que comienzan a publicar y destacar desde los 90 hasta hoy se aprecia una cierta continuidad con respecto a las formas de la narrativa anterior. Los autores mantienen el gusto por contar y por la introspección,
aunque su interés por el yo convive con el regreso a un nuevo compromiso social. Por otra parte, en el siglo XXI se producen grandes cambios en la
relación entre lectores y escritores,
gracias a la irrupción de redes sociales y blogs, que permiten a los
primeros ejercer no sólo como receptores, sino también como críticos. Otros
fenómenos como la autopublicación o la proliferación de premios comerciales
hacen que el panorama literario sea cada vez más heterogéneo y difícil de
estudiar y sistematizar. Aún así, pueden describirse varias tendencias:
·
Se continúa con la misma
vigencia que en los 80 con la novela negra e histórica, aunque se
incorporan cambios:
o
La novela negra se
vuelve mucho más social y crítica. Sobresalen autores como Lorenzo Silva, responsable de Bevilacqua, sargento de la Guardia Civil que protagoniza una serie literaria; o Alicia Giménez Bartlett, creadora de la inspectora de policía Petra Delicado.
o La novela histórica se centra,
sobre todo, en el tema
de la Guerra Civil e intenta ofrecer un análisis concienzudo gracias a la
distancia temporal. Así sucede en La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, donde se trata el tema de la represión sufrida por el bando
republicano durante la inmediata posguerra, o en los Episodios de una guerra interminable, de
Almudena Grandes, proyecto compuesto
por seis novelas independientes que narran momentos significativos de la
resistencia antifranquista en un periodo comprendido entre 1939 y 1964, y cuyos
personajes principales interactúan con figuras reales y escenarios históricos.
Tanto el espíritu (narrar historias ficticias en un fondo histórico rigurosamente documentado) como el título del proyecto homenajean los Episodios Nacionales que en el siglo XIX escribiera Galdós. Las novelas que forman parte de este proyecto son Inés y la alegría (sobre la invasión del valle de Arán, un intento de levantamiento contra el franquismo en 1944 que fracasó); El lector de Julio Verne (sobre la guerrilla de Cencerro y el Trienio del Terror), Las tres bodas de Manolita (sobre el nacimiento de la resistencia clandestina contra el franquismo), Los pacientes del doctor García (sobre el fin de la esperanza y la red de evasión de jerarcas nazis dirigida por Clara Stauffer), La madre de Frankenstein (ambientada en el apogeo de la España nacionalcatólica franquista) y la inconclusa, debido al fallecimiento de la autora en 2021, Mariano en el Bidasoa (sobre la emigración económica interior y los 25 años de paz).
·
Otros subgéneros minoritarios
son la novela gráfica, la fantástica y de ciencia ficción, la infantil y juvenil y los
libros de viajes. Además de los
autores ya citados en esta etapa pueden
recordarse a Gustavo Martín Garzo, Andrés Trapiello, Inma Chacón, Manuel Rivas,
Benjamín Prado, Javier Cercas, Juan Manuel de Prada, Pilar Adón, Juan Bonilla…
Aquí tenéis el guion del tema:
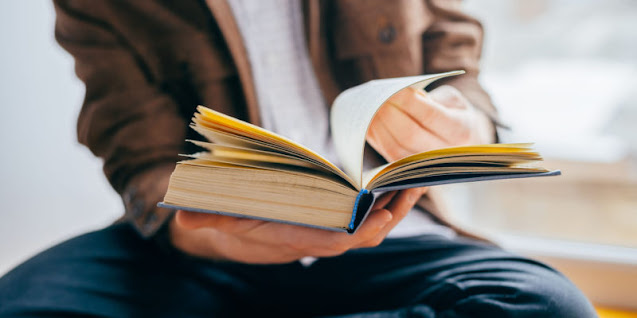





Comentarios